DOCUMENTO N º 162 . A. H. M. L. Sanidad y Asistencia Social.
Legajo n º 336
TEMA: PROSTITUCION
La definición de la prostitución, en esencia la actividad que realiza la persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de una retribución, es indisociable del contexto cultural y de los valores que éste determina, que hace que determinadas prácticas sean consideradas apropiadas o inapropiadas, sanas o insanas y morales o inmorales.
En la España prerromana no existen pruebas concluyentes acerca de su práctica. A partir del siglo III se extendió para satisfacer la demanda del ejército y con la aparición del cristianismo fue condenada por razones religiosas. Nuestro país fue uno de los primeros que trató de reglamentarla; ya las Partidas de Alfonso X el Sabio establecían ciertas normas. La implantación de las mancebías en el Reino de Granada corrió de forma paralela a la conquista y repoblación. Su singularidad vino marcada por el hecho de que los poderes municipales no controlaban dichas mancebías y no percibían los beneficios económicos de las ganancias que generaba el burdel público; y esto era así porque eran un monopolio de Alonso Yáñez Fajardo, criado de los Reyes Católicos, que le habían hecho merced vitalicia para él y sus descendientes de todas las mancebías del reino de Granada en 1486. Este señor fue el primer corregidor de Loja y reformador del repartimiento entre 1492 y 1494 con amplísimos poderes. Loja contaba ya con casa de mancebía en fecha tan temprana como 1487 recién conquistada la ciudad y en proceso de reorganización.
Todas las villas de cierta importancia contaban con casas de prostitución vigiladas y autorizadas. Los Ayuntamientos impusieron una serie de normas, entre las que estaba la de vestir hábitos diferentes de las buenas mujeres y señales para que sean conocidas. A mediados del siglo XVI la prostitución era una actividad controlada que vivía una etapa de relativa prosperidad.
Las prostitutas debían someterse a controles médicos y su salario no era muy elevado. Desde el punto de vista moral se consideraba un mal necesario, que servía para encauzar las frustraciones sexuales masculinas.
Estas mujeres eran todas ellas forasteras o estantes, ajenas a la comunidad , sin señas de identidad y su vida transcurría de ciudad en ciudad , bien solas o bien acompañadas de su rufián. Ocultaban su nombre normalmente bajo un sobrenombre, frecuentemente un gentilicio.
Por otro lado, la clientela debía estar formada por hombres no casados, de paso o forasteros en la ciudad, ya que la presencia de vecinos en el burdel estaba prohibida.
La explotación de las mancebías las cedía Alonso Fajardo en arrendamiento al denominado padre de la mancebía , que no debía cobrar precios abusivos a las prostitutas por el alquiler de las habitaciones y demás conceptos (comida, ropa); lo normal sin embargo, era que terminasen endeudadas y sin poder abandonar el burdel.
Todo este proceso de reglamentación se inició en Málaga en 1506, y en Granada en 1538 se promulgó la Ordenanza del Padre de la Mancebía, que sancionada por Carlos V, fue de aplicación en toda Castilla.
Desde mediados del XVI este oficio dejo de ser exclusivo de las mujeres forasteras, y el recurso a la prostitución como forma de remontar la pobreza fue haciéndose más habitual entre las propias vecinas.
Durante el siglo XVII, la extensión de las enfermedades venéreas hizo que se ordenara la clausura de los prostíbulos aunque con escaso éxito. Por otro lado, en los mesones y tabernas se desarrollaba una prostitución al margen de la ley, lo que incrementaba estas enfermedades.
En el siglo XVIII fue una de las actividades más pujantes, pero la falta de control hizo aumentar el problema de las enfermedades de transmisión sexual. No será hasta el XIX cuando se le empiece a considerar un atentado contra la institución familiar, lo que unido a la gran incidencia de dichas enfermedades llevó a nuevos intentos de reglamentación. En diversas ciudades se establecieron Ordenanzas al respecto y en 1908 se estableció un único reglamento para toda España. Considerada plaga social, debía regularse ante la imposibilidad de erradicarla, debiendo las mujeres inscribirse en un registro. En 1935 durante la República, la prostitución fue declarada una actividad ilegal.
En el franquismo, hasta mediados del siglo la legislación era más bien de tipo higiénico- sanitario y policial o censal. Sólo en los sesenta se adhirió al convenio internacional que abogaba por la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.
Ya en período democrático, se dieron nuevos pasos para eliminar toda forma de discriminación de la mujer; se persiguió la prostitución de menores o discapacitados, regulándose también lo referido al emergente comercio sexual internacional.
Está planteado en la actualidad el debate sobre la legalización de la actividad y la consideración de quienes la ejercen como trabajadores/as con plenos derechos.
Podemos aportar algunos datos referidos a este asunto relativos a nuestro municipio en los años 20 y 30 del siglo XX.
Se hallaba establecido un Servicio de Higiene de la prostitución que se justifica alegando que si las casas de prostitución se cierran, se corre el riesgo de que funcionen clandestinamente. Se trata de un mal necesario, y una ciudad de más de 20. 000 habitantes, rodeada de pueblos ricos e importantes, tendrá prostitución, quiérase o no.
Así, se parte de la obligación municipal de alojar a las prostitutas enfermas en el Hospital Municipal, nombrándose por el Alcalde un funcionario de la policía municipal encargado del servicio de investigación. La Dirección del Servicio corresponde a la Comisión Permanente de la Junta Municipal de Sanidad, nombrándose también un Tesorero y un Contador.
Una vez al mes se examinaban las cuentas de ingresos y gastos. Los ingresos se obtenían de las cuotas de las mujeres por cada reconocimiento médico y de la cuota señalada a los locales. El 50% de los ingresos era para pagar al personal facultativo y el otro 50% para la creación de un dispensario.
Era obligatorio el reconocimiento médico dos veces por semana para las mujeres que bien de forma libre, de forma oficial o clandestina vivían de la prostitución o bien aquellas que se den a más de un hombre. Una vez realizado dicho reconocimiento se les entregaba un certificado. La falta de reconocimiento llevaba aparejada una multa o el arresto.
Contamos con cinco certificados médicos de reconocimiento realizados en 1926, habiéndose detectado en todos ellos la existencia de enfermedad venérea, concretamente gonococia .
En 1927 había 5 casas con 14 pupilas en total. En 1928 el número de casas dedicadas a estas actividades era de 4, y el número de mujeres ascendía a 9.
En 1935 se hallaba establecido el Dispensario Antivenéreo Oficial del cual consta en el archivo un Inventario o relación de muebles e instrumental.
Siguientes
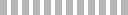
Cargando ...


